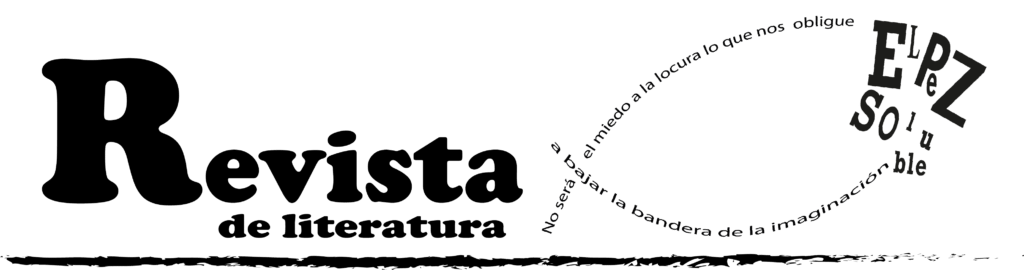Narrativa / Cuento / GUILLERMO FERNÁNDEZ
Los vengadores de Chapultepec

- Melvyn Aguilar
- No Comments
Los vengadores de Chapultepec
Fuimos a cubrir la noticia de los platillos voladores en las faldas del Volcán Ajusco. No fue a la fuerza. Ya me sentía cansado con tanto reporte de sucesos. Lucas era mi chofer en el horario nocturno. Era buena gente el gordo. Despreciaba su adicción por las telenovelas de Televisa, su conocimiento amplio de la ranchera, que jamás pude digerir en vida para ser honestos. Marcelo era el fotógrafo que había dejado la universidad. Había en ese chilango un poco de vampiro y otro de raro sentido común que me afectaban siempre los nervios. La verdad les digo, no soy para nada un sangre fría. Si me hice un poco duro fue sin sentirlo. Uno se va volviendo calloso en la más completa indiferencia. Hoy les diría a la gente: cuidado, sientan más cada día. De eso se trata, de sentir, y de casi siempre sentir mucho.
***
Los fantasmas de Ciudad de México se fueron a la deriva mientras Lucas hundió el acelerador. Sentía algo de triunfo al dejar esa noche que estaba a punto de reventar de crímenes como cualquier otra noche. ¿Un breve descanso? Tal vez. Sé que el mundo no se evade por más que uno se pierda. Ni las vacaciones lo curan a uno. Ya de esto tengo veinticinco años de prueba.
Cerca del supuesto punto de aparición, nos comunicamos por radio con un tal Sergio, capitán de patrulla de caminos (el mismo que llamó a Diario
El Volcán por lo de los platillos). El hombre nos indicó doblar por una calle hacia el oeste, después de dar con un bosque de encinos, a partir del cual debíamos seguir sobre un sendero de arenisca de casi dos kilómetros alumbrados por el plenilunio. A los pocos segundos, nos encontramos la patrulla al borde de la calle.
El capitán y un cabo se dirigieron hacia nosotros. El primero era un hombre pequeño, tostado de cara, con una grotesca barriguita. El cabo tenía los ojos protuberantes y las mejillas aplastadas. El capitán parecía más inteligente. Hablaba de señales en el cielo y de largas estelas luminosas. Pero no tenía ningún indicio sobre el avistamiento.
–Eran varios platillos –dijo el capitán–. Rondaron por aquí y se fueron.
–Tomaron hacia más arriba en el Ajusco –dijo el cabo.
–Yo siempre leo sus noticias, don Matías –dijo cambiando de tema el capitán.
–Yo también las releo –apoyó el cabo.
–Creí que los veríamos –suspiré sin oírlos.
–Si hubieran venido un poquito antes… –dijo humildote el capitán–. Pero tendrán mejor suerte. Les prometo que hasta subirán con ellos a la nave.
Reí sin ganas. He aprendido a llevar siempre una noticia a Diario El Volcán por más incierta que sea. Sin embargo, una especulación vacía me aterroriza más que el crimen organizado. Si no escribo una página sobre un incidente que despierta algún interés, ¿en qué me convierto? Le dije a Marcelo que los policías parecían borrachos. El fotógrafo les trató de sacar una foto, pero los policías se negaron con presteza.
–Están prohibidas las fotos a nosotros que velamos por el orden –dijo el capitán.
–¿Y desde cuándo esa ley? –rio Marcelo.
–Así son las leyes de raras por estos rumbos –simpatizó el cabo.
–Matías, había mejores hechos que noticiar –me dijo Marcelo.
–A otros los mandaron.
–Somos los mejores.
–Ya lo sé, Marcelo, ya lo sé. ¡El hijo de la chingada también lo sabe!
Les pedí a los policías si podían guiarnos en nuestra búsqueda.
–Si algunos vecinos dan testimonio del avistamiento entonces respaldaré mejor la noticia –les dije a los policías.
El cabo aseveró en extremo a mi indicación. El capitán, o eso fue lo que percibí, se mostró más que contento. El capitán tenía la facha de sobreactuar. Sin embargo, cuando ambos veían la cámara de Marcelo les notaba un visaje de pena sin fondo.
–Linda cámara la suya –dijo el capitán con un tono fingido.
–Gracias. La cuido mejor que a mi novia. Solo me falta hacerle el amor.
–¿Tanto la quiere usted? –preguntó el cabo.
–Si para qué le miento. Es otra parte de mi cuerpo.
De pronto tuve la idea clara de que había visto a los policías en algún otro sitio. El extremo parecido de los dos hombres con las víctimas de un linchamiento comunal en Chapultepec era insólito. Antes de morir linchados habían dado declaraciones a la prensa y habían suplicado la ayuda del mundo entero. La gente no les soportaba más sus fechorías y querían eliminarlos del mapa. Recuerdo que Marcelo les había sacado todas las fotografías que había podido durante el tiempo que los golpearon y los dejaron hablar y los rociaron con gasolina y los volvieron a dejar decir sus últimas palabras.
–¿No los recordás, Marcelo? –le dije ya estando todos en el Toyota.
–¿A quiénes?
–A los policías, hombre. Se parecen a los linchados de Chapultepec.
–Yo no tengo memoria, Matías.
–¿Cómo es eso?
–No cargo con los muertos.
***
Continuamos en una calle de piedra burda. Las múltiples circunvalaciones me hicieron pensar en los meandros de un cerebro oscuro, geológico. Era un viaje sin final en esa montaña que me hizo abrigar malos presagios. De pronto ningún paraje parecía real. Los árboles se entrelazaban con los abismos de un cielo rojizo. De vez en cuando miraba hacia la Ciudad de México y la veía como a través de un sueño donde se empieza a descubrir el interior de las cosas, el puro fondo del paraíso o el infierno desnudos.
Empecé a meditar en mi trabajo del periódico. Pensé en los muchos años tratando de buscar la noticia escandalosa, el hecho sorpresivo que le gusta a la gente. Como el carnicero, abría el evento ocurrido, le sacaba las vísceras, lo deshuesaba, a veces extraía un rico lomito apreciado por todos, a veces solo era capaz de vender una voluminosa enjundia.
Tanto correr para vender enjundia. Y tanto para que algún día pudiera llevarle a la mesa del mundo un trozo de carne en salsa. Pensé que nada, sin embargo, por más extraordinario que pudiera parecer, duraba en la mente de los lectores ni dos segundos. Se pueden publicar miles de comentarios sobre fenómenos humanos o inhumanos, ¿y para qué?, nadie recuerda nada al día siguiente. Lo que publicamos para bien o para mal es puro gas. Pero la gente sigue bebiendo coca cola.
Me interrumpió Marcelo mis cavilaciones con que nada estaba sucediéndole digno de una fotografía. Le oí decir a Lucas una frase que pareció ser chistosa. “Con lo que has fotografiado ya, pos estás loco”. Lo vi por el espejo retrovisor y supuse que ahí estaba ese hombre que se preciaba de ser un gran fotógrafo, un frío artista de la masacre que no había podido proseguir con su carrera de Bellas Artes en la UNAM. Me dolió en mi honda humanidad ese desperdicio de posible artista. En realidad, siempre había creído que Marcelo poseía grandes posibilidades. Sus comentarios sobre el mundo solo los podía tejer la mente de un creador. Pero se había rezagado y ya no tenía la suficiente fuerza para trabajar en el arte. El arte lo había abandonado, tal vez despreciado.
Lo que más quería se había transformado en una exaltación, un deseo de dosis cada vez más fuertes de realidad. Con su cámara quería decirle al mundo que no había esperanza. Esa mirada de Marcelo me dio mala espina. Estaba a punto de sucederle algo. En el fondo no le tenía simpatía. Era un tipo que, aparte de haber matado al creador a punta de recelo y cansancio, se las entendía muy bien con la noche de México. Y para mí la noche de la ciudad es solo un barranco.
–Sé lo que piensas –me dijo Marcelo con una voz casi musical. Lo oí también reír. Recuerdo haberle dicho, “imposible”, o algo así.
Un caserío, a los pocos minutos, apareció en el camino. Eran unas cuantas residencias pobrísimas. Eso fue lo que todos admitimos sin lugar a dudas.
–¿Y los policías? –preguntó Lucas.
Los policías se habían esfumado delante de nosotros. Solo me quedaba el recuerdo del cabo, que carecía de verdadera expresividad, y de las extrañas maneras del capitán barrigón, que hablaba confundiendo un poco el sentido de las cosas, como si padeciera algún tipo de cansancio crónico. Nos quedamos allí pensativos por unos minutos. Había pirules y encinos chaparros por doquier. Cedros de un brillo lunar insidioso. Nos pareció ver la sombra de una comadreja adentrarse hacia una esquelética milpa. La impaciencia en ese silencio nos encrespó la sangre. O los patrulleros nos habían mentido o solo se habían alejado por una urgencia. Caminamos sin aliento hacia una de las casas derruidas. Nos sentamos sobre un piso de tierra a esperar.
–¿Y ahora qué? –dijo Marcelo–. Nos enviaron a un mierdero.
–¡Necesito un tequilazo! –dijo Lucas.
–Pues saca la botella que siempre andas puesta –le dije.
Lucas hizo brillar una botella de tequila en lo que fue alguna vez una sala. Se filtraba una tenue luz de luna por el orificio de las paredes. Al ver a Lucas beber el primer trago, pensé en la vida que había llegado hasta ahora. Ese rostro a medio afeitar, de mirada idiota, sin grandes convencimientos, pero también sin grandes logros, había sido la galería de rostros comunes de los últimos años. Nada nuevo me había sucedido. No había tenido ninguna nueva pasión. Mi esposa se había ido con un actor mediocre de Argentina, durante un festival de teatro internacional que cubrí para la Sección de Artes y Letras. No tenía hijos por los que atarme a las circunstancias como un parásito capaz de soportar hasta lo indecible con tal de chupar la sustancia que me mantenía vivo. Había dejado de agradarme el futbol, el cine, las horas muertas de los bares. Había empezado a menospreciar la tragedia de todos los días como acciones que solo se dan en un planeta invadido por supermuertos, o ratas hiperbólicas escondidas bajo los pisos, o murciélagos invisibles.
Cuando la frase “murciélagos invisibles” me cruzó la mente, vi a Marcelo. Se había mantenido todo el tiempo cuidando su cámara fotográfica, una Cannon moderna digital de la que siempre presumía. Le limpiaba el ojo como se limpia con esmero el más hermoso de los diamantes. El frío de Ajusco, el trago de tequila, la incertidumbre que me habían producido los patrulleros, todo sirvió para que Marcelo se me revelara como un criminal cuya clasificación aún no existía. Haberle dicho lo que pensaba realmente de él me habría provocado satisfacción. Pero el ruido de un motor nos hizo que saliéramos de la casa. Vimos la patrulla de caminos que pasaba a una gran velocidad. Por la ventana nos miró el cabo con el semblante transformado. Quizás había bebido. Quizás solo estaba bajo un influjo espantoso. Lucas notó que se reía como solo un loco podría hacerlo. Nos miraba con un desdén infinito. Antes que ver platillos volantes habíamos ingresado a una ruta del miedo. Y el miedo existe por sí solo. Hay sitios que solo irradian esta experiencia malsana. La he vivido en algunas zonas de Ciudad de México donde uno sabe que la pobreza le sirve a Alguien. Ese alguien por supuesto es una estructura social injusta, pero también es el demonio instaurado en la carne y mente de los hombres y las mujeres.
–Son los linchados de Chapultepec –dije.
–Claro que no –dijo Marcelo.
–¿Y quiénes son esos linchados? –preguntó Lucas.
–Tú no eras el chofer de esa noche –le dije–. No puedes reconocerlos. Solo Marcelo y yo. Pero Marcelo tiene amnesia.
–Ya deja de fregar, Matías.
–Niegas la verdad. ¿No son esos pobres, ahora con el rostro más miserable del mundo? Miraron tu cámara. Recuerda que los fotografiaste hasta morir.
–¿Y vienen por esta cámara?
–Tal vez.
–Jamás les daría mi cámara. Tendrían que matarme.
–Tal vez vienen por tus ojos. Al fin, la cámara es solo una intermediaria.
–¡Ahora estás borracho!
***
Volvimos a llamar por radio a los patrulleros pero nadie contestó. Ya nos habíamos bebido la botella de tequila y solo se escuchaba el viento roer las hojas del prado.
En ese desierto casi inhumano volví a pensar en mi exesposa. Sentí claramente que si hubiera dejado mi trabajo del periódico tal vez me habría estado esperando en la casa que compramos los dos. Haberse ido así, de un día para otro, me había producido una rabia que solo era el anuncio de una más grande agonía: mis verdaderos sentimientos hacia ella, la soledad que había empezado a olerme con la nariz fría de una mortaja. Imaginé, en pleno corazón de Ajusco, que una caricia tan solo puede ser pagada al precio más alto si tuviéramos el valor que la justifica. Una sola caricia de mi mujer, tal vez solo la sonrisa que le veía esbozar cuando le hacía minuciosos detalles de mis entrevistas, hubiera sido suficiente para acabar con mi aprensión de esa noche, sí, con la gran sospecha de que había excavado excesivamente en el pozo y de que ya no había un hilo de Ariadna que me llevase hasta la luz del sol.
–Mira, Matías, ya es hora de que nos vayamos de aquí. No hay ni platillos volantes ni nada que se les parezca –me reprochó Marcelo–. Solo están esos policías que se drogan y que hacen llamadas para burlarse de la prensa. Deberías reportarlos.
–Lo haré –dije sin ganas. La forma de acariciar la cámara tuvo algo de reproche. En el fondo estaba ansioso por volver a Ciudad de México para lo de siempre. ¿No era un carroñero? ¿No tenía yo años de trabajar con un verdadero vampiro? Poco sabía de su vida íntima. No hablaba mucho de sus distracciones como lo hace la mayoría de la gente.
–Para ti es solo un deporte, bueno, ¿qué he dicho?, una alimentación espiritual –le dije.
La mirada de Lucas me buscó con esa inquietud de las almas simples que rehúyen los asuntos trascendentes, que incluso detestan profundizar en lo necesario.
–¿A qué te refieres? –me sonrió el fotógrafo.
–Tú lo sabes bien –le dije encendiendo un cigarrillo–. Los años enseñan. A veces demasiado. A ti te gusta el contacto con la muerte. Para ti es un desperdicio esta noche.
–Dirás que no tienes ninguna noticia –dijo elocuente–. Y que de eso comes, viejo.
Lucas tosió.
–Deberíamos irnos ya –dijo el chofer–. No hay nada que hacer aquí.
Nos subimos al Toyota y nos pusimos en marcha hacia la ciudad. Lucas empezó a banalizar sobre el próximo partido de futbol. Ni Marcelo ni yo le seguimos la corriente. No había espacio para gastar el tiempo en ese refrito que la gente utiliza para no verse en el espejo.
Me habría encantado poder llamar a mi esposa para contarle que tenía miedo. Que era cierto lo que ella siempre me decía: “Andas con miedo y no sabes confesarlo, por eso te amargas tanto”. Ahora vivía con un actor de segunda que había descubierto en ella “la luz de otra dimensión”, como dejó escrito en una de sus cartas, que hallé en la mesa de noche, metida en la vieja Biblia. Había empacado sus vestidos con mucha prisa. ¿A qué clase de indiferencia la había lanzado yo todo este tiempo para que me respondiera así? En un abrir y cerrar de ojos estaba más solo que nunca. “Búscate otra mujer”, me había dicho mi madre, “pero no te cases con ella, no estás hecho para el matrimonio, tu trabajo es muy cruel, y las mujeres no son adornos de cocina”. Recibí toda clase de recomendaciones juiciosas que empecé a odiar en lo más profundo. Todo el mundo se sentía autorizado para guiar a Matías en su soledad, para hacerlo sentir mejor, para que no abusara del tequila. Ah, también abrigué intenciones criminales. Creo que me formé una idea distinta de la violencia. Los crímenes eran el resultado lógico de sumar dos más dos. Me aburrían las escenas de sangre que solía fotografiar atareado Marcelo, pero no tenía la menor duda de que debían manifestarse como los cantos poéticos de los pájaros del bosque, como el hambre del tiburón y la malicia de la culebra.
Un día me dije que el trabajo debía matar el amor, y en efecto trabajé como una mula, y amanecí trabajando. No iba a darles al actor y a mi exesposa la presea final de mi sufrimiento. Que el trabajo me matara, no el amor.
***
Lucas tomó por una calle que no habíamos utilizado al principio de nuestro viaje. Yo se lo hice notar, pero me dijo que solo era una apreciación mía.
–Gracias a la Virgen de Guadalupe estamos casi fuera –dijo–. No me gustó esta noche, ¿eh, Marcelo?
No me gustó el tono de su voz. Sentí más bien que nos dirigíamos hacia algo que no hubiéramos podido evitar de ninguna manera.
–Allá están de nuevo –dije al ver a los policías sobre la carretera. Estaban fuera de la patrulla, en actitud retadora.
–¡Se quieren disculpar! –observó, ilusionado, Lucas.
Lucas detuvo el Toyota. Ninguno hizo la señal de bajarse.
–¡Cabrones, ustedes nos deben algo! –irrumpió el capitán poniéndose un megáfono.
Por mi mente y la de Marcelo se enhebró en cuestión de segundos la noche del linchamiento en Chapultepec. Recordamos a la turba, pero también a la prensa. Nosotros cogimos calle arriba mientras los policías eran arrastrados por los vecinos y les propinaban patadas por todo el cuerpo. Alguien dijo que el mundo debía escuchar de ellos el último testimonio. Yo fui el que hice la pregunta. Una pregunta sobre sus relaciones con la mafia local y su circunstancia de ahora. El capitán no podía responderme. Tenía la boca despedazada. “Hagan algo”, fue lo único que dijo. El cabo trataba de negociar con sus verdugos, de explicarles la razón de sus errores pasados y la certeza de sus posibles enmiendas. Luego vino la masacre. La gasolina. Los cuerpos quemados.
Miré el entorno. Las luces más cercanas estaban muy lejos. No había forma de burlarlos. Vi la expresión vacía de Lucas, vi el movimiento que hacía su cabeza, de un lado a otro, negando. Me volví hacia el asiento de atrás y me encontré con el cobarde mutismo de Marcelo.
–¿Y ahora qué me dices, Marcelo? –le dije sin forzar la voz, como un murmullo.
La impotencia de ambos me hizo tomar fuerza por aparte. Los dos hombres que teníamos adelante no eran menos feos que mis fantasmas de todos los días.
–¿Y qué quieren de nosotros? –les pregunté a través de la ventanilla–. Si solo hacíamos el trabajo la otra noche.
–Nos deben el poco de compasión que no tuvieron, cabrones –dijo el capitán.
–¡Pues a reclamar a sus asesinos! –logró decir Marcelo, mediante un grito que a mí mismo me estremeció.
–De ellos se esperaba –dijo el capitán–. Les habíamos hecho barbaridades, cabrón. Pero de ustedes no hubo lástima.
El cabo abrió las portezuelas de la patrulla. Marcelo y yo supimos que no había nada en este mundo que pudiera cambiar el designio de ese momento.
–Ve tú, Matías –dijo el fotógrafo–. Yo por lo menos tengo novia, a ti te dejó la mujer.
–¿Y si arrancamos y les pasamos por encima? –lloró Lucas, que había empezado a vomitar su tequila–. ¡Son unos chingados fantasmas! Que yo sepa no muerden los malditos.
–Es un problema entre Marcelo y yo; tú no estás invitado –dije–. ¿Verdad, Marcelo?
El fotógrafo se acurrucó en su asiento. Creo que lo oí gemir. Volví a asomar la cabeza por la ventanilla y exclamé:
–¡No hay compasión, cabrones! ¡La compasión la perdimos hace tiempo!
Guillermo Fernández
San José, Costa Rica (1962). Se graduó en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Docencia Universitaria. Ha laborado como capacitador y editor en diversas instituciones privadas y del Estado. Libros de poesía: La mar entre las islas, Editorial Costa Rica, 1983; Atrios, Editorial Costa Rica, 1994; Estocada final (1997); Danzas, Editorial de la UNED, Universidad Estatal a Distancia. 2002; Hojas de ceniza (Editorial Arlekín, 2017) y El país de la última tarde (Universidad Tecnológica de Panamá, 2021, Panamá). En cuento: Efecto invernadero, Editorial Costa Rica, 2001; Hagamos un ángel (Editorial EUNA; 2002); Tu nombre será borrado del mundo (Editorial Arboleda, 2014); Los misterios del universo (Uruk Editores, 2022). En novela: Babelia, Editorial de la Universidad de Costa Rica (2006); Nebulosa.com. Editorial Costa Rica (2007); Ojos de muertos (Uruk Editores, 2012); Te busco en las tinieblas (Uuruk Editores, 2014) y El ojo del mundo (2019). Cuatro de sus libros forman parte del programa de estudio del Ministerio de Educación Pública para secundaria. Ha recibido los siguientes premios literarios: -Premio Joven Creación. 1982. -Premio 59º Juegos Florales de Guatemala, Poesía. 1997. -Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría. 1997. -Premio Nacional de Cuento Aquileo J. Echeverría, 2014. -Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría, 2019. -Premio Centroamericano Rogelio Sinán de Poesía, Panamá, 2020.
Entradas
Archivos
- abril 2025 (2)
- marzo 2025 (9)
- enero 2025 (12)
- diciembre 2024 (8)
- noviembre 2024 (13)
- octubre 2024 (22)
- septiembre 2024 (16)
- agosto 2024 (4)
- julio 2024 (4)
- junio 2024 (9)
- mayo 2024 (12)
- abril 2024 (9)
- marzo 2024 (12)
- febrero 2024 (9)
- enero 2024 (12)
- diciembre 2023 (19)
- noviembre 2023 (15)
- octubre 2023 (82)
- septiembre 2023 (5)