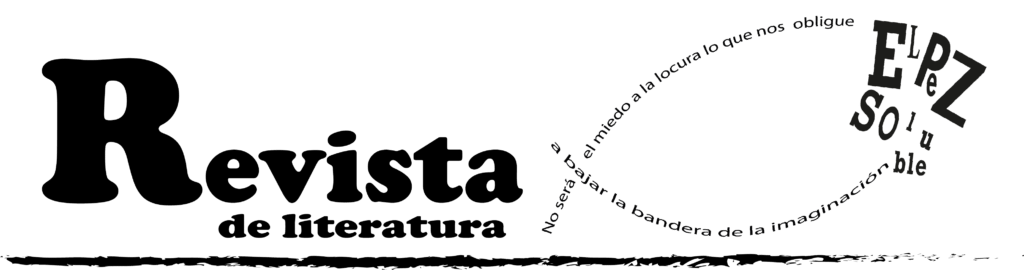Cuento / De: Fausto Arroyo
El Pianista
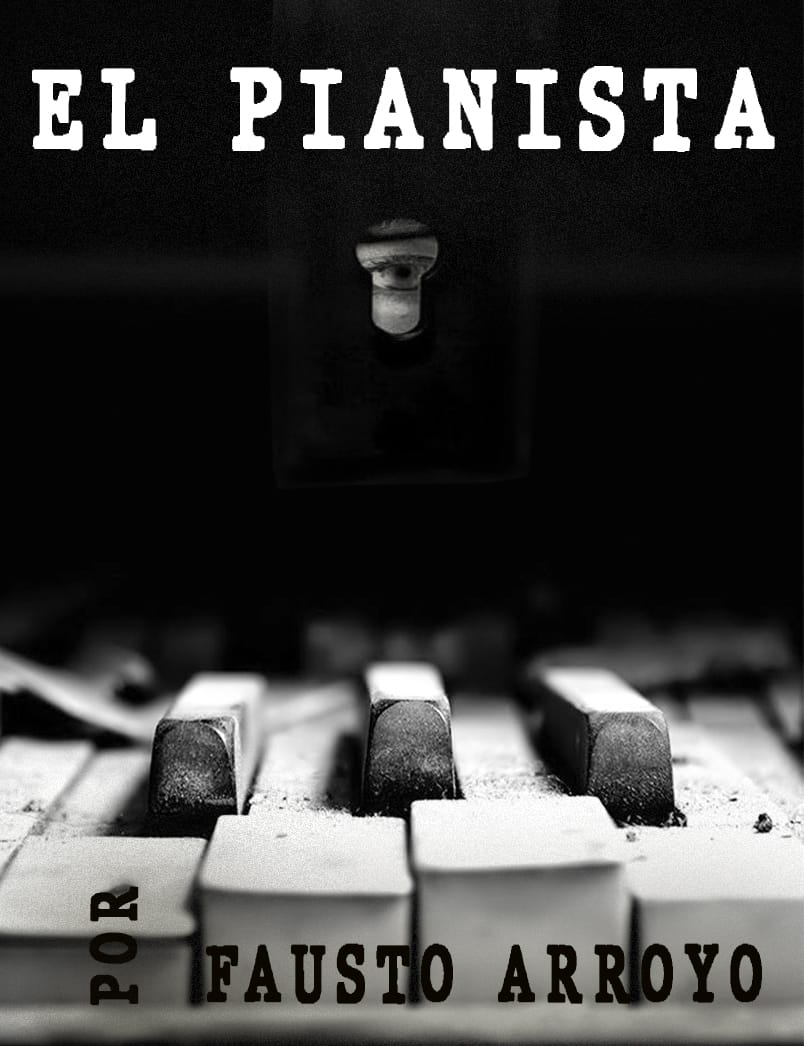
- Melvyn Aguilar
- No Comments
El Pianista
Por alguna razón a eso de las nueve de la noche, después de revisar mi Email, recibí el mensaje. Decía algo parecido a que «había muerto de un infarto, o algo así, algo parecido». Aquello me pareció triste como cuando despiertas y no sabes muy bien qué hacer. Cuando no sabes si salir o quedarte viendo tu propia soledad. El mensaje había sido claro, nada de ambigüedades. El pianista, había muerto. No es que me importase demasiado, de hecho, ahora que lo pienso de mejor forma, no me importaba en absoluto, pero el sólo hecho de recibir un mensaje así, lo hacía extraño. Me pregunto, si de alguna forma valemos lo que vale la indiferencia o si el muerto vale lo que debería de valer. Lo sé, es duro decirlo, pero alguien debe decirlo. No es que nos importe mucho la vida del otro, me atrevo decir que no nos importa nadie, o bueno ese era mi caso. A mí el pianista no me importaba en lo absoluto. Lo había conocido, sí, pero no me importaba. Ni siquiera lo consideraba mi amigo. A lo mejor compartimos unas copas en uno que otro Bar; claro, el que sí que era amigo del pianista, era Jaime, a Jaime sí que le afectó la muerte del pianista. Hasta la fecha, le sigue doliendo. Cada vez que hablo con Jaime, me cuenta que lo recuerda con cierto fervor, como ese fervor que tienen los Nacional Socialistas por el ya fallecido Hitler, o ese tipo de fervor que le tienen los suicidas a las armas, (algo absurdo, por supuesto).
El caso es que ese día que comenzó con un sol abrazador, continúo con nuestra presencia en la Funeraria, Los Almendros. Un lugar muy hermoso que, según contaban, había sido reconstruido por la guerra civil que lo había destrozado. El lugar era lo que se dice, muy agradable y despedía un olor a lirio fresco, claro, a lo mejor era parte del ambiente.
Sabíamos que ese tipo de lugares era casi siempre adornado con flores, con lirios, con geranios, y en su mayoría, por tulipanes, bellos tulipanes que simbolizaban cierta blancura que quizá no poseía la gente. Y que quizá nunca iba a poseer. Era así, (lo bello era lo incierto, era aquello terrible que no veías en ninguna parte).
A lo mejor, de vez en cuando, divisabas algo hermoso. Podía ser en un cuadro, en una planta, y claro, si lo veías en una mujer, aquello era singularmente hermoso y hasta podías fantasear con ella. La veías, le veías el rostro, la nariz, los ojos, o mirabas sus pestañas o el tamaño de sus piernas. Con que fueran largas y bien definidas o con que sus manos estuvieran bien hechas, con eso bastaba para catalogar a una chica como una bella mujer que valía la pena, y claro, aquello era complejo. Muy difícil. En la Funeraria, el día que murió el pianista, se lograba ver a todo tipo de gente. Algunas de las chicas, tenían el cuerpo bien definido y aunque no sabía si estaban allí por el pianista o por otro féretro, lo cierto es que bastaba con verlas, con admirarlas, poco a poco, como alguien que sabe que el vino, debe tomarse pausadamente, un vino añejo.
Algunos de los presentes, balbuceaban palabras que hasta hoy me parecen una especie de jerga que quizá sólo los músicos deben pronunciar en momentos límites, y ése, era uno de ellos. Como a la hora de estar en el lugar, una señora, me preguntó si yo conocía al pianista. Me preguntó que, qué hacía o si yo había sido un muy buen amigo del ahora ya fallecido. No supe muy bien cómo elaborar mi mentira, porque, a decir verdad, yo no era su amigo, lo que sí recordaba era una de esas típicas frases burlescas que el pianista decía con frecuencia. Hacía alusión a la virilidad, a la fuerza que deben tener los hombres a la hora de fornicar, yo sólo podía pensar en la vulgaridad del pianista, en su forma de dirigir sus palabras de esa forma tan desorbitada. Ya saben, la gente dice cosas, y entre esas cosas están las vulgares, las que, casi todos dicen, así que no pude darle una explicación fiable a la señora, acerca de mi supuesta amistad con el ya difunto. La señora que por cierto llevaba un vestido negro demasiado largo, pareció verme con decepción, y no la culpo, yo mismo me decepcioné de mi respuesta escueta. ¿Después de todo, no tenía yo que ser amigo del pianista, para estar en ese lugar? ¿No tenía que al menos haber conocido tres de sus secretos para estar en ese lugar? Nunca se sabía, pero, me sentía hipócrita e indigno, como quien va desnudo por la calle. Una desnudez que te genera vergüenza, mucha vergüenza. Claro, no creo que, a la mujer, a la viejecita en el fondo le importara mucho si yo no lo conocía. ¡Después de todo yo estaba en ese lugar para ver mujeres! Yo había llegado por esas cosas de la vida. A lo mejor era, lo que se dice, un infiltrado, como alguien que, al llegar a un lugar, comienza a hacer trabajo de espía, o de vouyerista conceptual, qué se podía decir. No se podía decir mucho, ¿o sí?
La familia del pianista, de cierta forma, ya se esperaba su muerte. Lo podías ver en la expresión fría de sus rostros, que reflejaban cierta tristeza absurda. Una expresión vacía que te dice algo como, si estuviesen diciendo, sí, -ya sé que se murió y en el fondo, estaba esperando su muerte-. Por alguna razón, al ver a la familia, en especial a la mujer, te dabas cuenta de que, en el fondo, el pianista no era muy importante. Probablemente la mujer ya tenía a otro y esperaba cobrar algún seguro. Nunca se sabía. Nunca se sabía.
La hija del pianista, era rubia, era hermosa y aunque era una joven, casi una niña con rostro virginal se acentuaba en su discurso, cierta madurez que podías aducir, era por su intelecto. Hasta el día de hoy, no logro olvidar el rostro de la niña… Era un rostro terso, y sus gestos eran amables; la mayor parte de los asistentes, la consolaban, le decían que su papá había sido bueno, le decían que todo iba a estar bien. Ella sólo asentía. En esos momentos me pregunté qué se habría sentido estar en sus zapatos. Sentir lo que ella sentía para mí era imposible. Incluso para Jaime, que lo apreciaba mucho, aquella sensación era un golpe bajo. Por lo demás, los observaba incomodos. Muy incomodos.
La viejecita que me había interrogado, la del vestido negro, se asomó para darle las condolencias a la familia y al parecer conocía al pianista de no sé qué curso, parecía que había sido maestra, o algo así. Quién sabe en el fondo qué había llevado a esa mujer a cuestionarme de esa forma. Por un momento me pregunté si no habría descubierto que a mí no me importaba en lo absoluto la muerte del músico. Y era así, a mí no me importaba nada la muerte del pianista. Claro, había recibido el Email, y había accedido a acompañar a Jaime. Que era un buen amigo de esa gente. Tanto así que Jaime me expresaba que todas las navidades, trataba de visitarlos. Hacía hincapié en el hecho de que verlos en Navidad, para él era muy importante.
—¿Sabes por qué es que me duele tanto? —Me dijo.
—No lo sé. —Le dije.
—Para mí, el pianista, era como mi hermano. Había días en que quien me motivaba a seguir, el único mejor dicho que, me motivaba, era él. Por eso me duele. —Me había dicho Jaime.
—Te entiendo, te entiendo. —Le dije con unos ojos saltones que me delataban con una sobrada indiferencia.
—¡Yo sé que el pianista estaba loco! Pero era tan buena gente. ¡Y aparte era muy divertido!
—Lo era. —Dije con indiferencia.
Y claro que lo era, el punto es que el lugar estaba más muerto y frío que el rostro pálido del pianista que ahora estaba en un ataúd. Por supuesto que no era su culpa. En todo caso, la culpa era mía por pretender que un funeral fuese divertido. A lo lejos, a unos metros de distancia, la señora de vestido largo, la señora que me había interrogado, me miraba con ojos inquisitivos. A mí me comenzaba a dar más vergüenza o una especie de risa no audible que se suscitaba, como una expresión metafísica y oscura que debía soportar. Así que le dije a Jaime que ya regresaría, que iría por un cigarrillo.
Estando en la azotea, me encontré con el repudiable de Juancito, o creo que le decían Juanito. Fantaseaba secretamente con golpear a Juancito, o Juanito, no me importaba cómo se llama en realidad, pero el tipo era uno de esos bravucones, de esos imbéciles que hablaban por hablar, y yo detestaba a los charlatanes, quizá porque en el fondo era uno, (aunque claro, me gustaba aparentar cierta seriedad) después de todo en el fondo uno tenía que guardarlas apariencias. Incluso pensé en arrojarlo del edificio o dárselo a las ratas para que lo devoraran, aquellos pensamientos inundaban mi cabeza, y no necesariamente eran agradables, vaya que no.
—Veo que no cambias. —Me dijo.
—¿Por qué lo dices?
—Sigues teniendo la misma mirada. Eres un encanto. —Dijo sonriendo.
—Jamás voy a cambiar. —Le dije. No pienso cambiar quién soy. Nadie debería de cambiar, Juanito.
—Ja, ja, ja, ja. Al menos te acuerdas de mí. Es una pena que nuestro amigo el pianista se haya muerto. Terrible pena, sí que sí.
—Supongo que la vida debe ser así. —Repetí.
—Supones. Tú sigue suponiendo, chico. Sigue haciéndolo, je, je, je.
Los ojos de Juanito eran burlones, y su rostro, macilento expresaba cierto salvajismo, como si en el fondo le gustara intimidar a las personas. Lejos de intimidarme me daba asco. Como esa nausea que surge tras el mal trago después de haber escuchado las palabras incorrectas, después de haber visto un rostro deplorable, uno que debía ser, quizá, aniquilado. Verlo había sido quizá lo peor de la noche. Para quitarme aquella sensación caminé unos metros,.. Traté de recordar una que otra canción, recordé aquella canción de la banda, Talking Heads, la de psico killer, luego se me vinieron unas de otras bandas, incluso una que otra melodía clásica, me recorrió la cabeza. Al entrar a una de las habitaciones, cerca de capilla, vi a una muchacha. Se me hizo hermosa, llevaba una minifalda, su busto era abultado, tenía una cadera hermosa, y ni hablar de sus piernas y ojos, uno se podía imaginar muchas locuras con aquella chica. Me imaginé hablándole, dialogando sobre cualquier estupidez, desde literatura clásica hasta temáticas burdas como marcas de ropa, etc, etc, etc. Tenía un rostro inteligente, me imaginé teniendo sexo con ella, ella gimiendo, yo nalgueándola, preguntándole, ¿te gusta? ¿te gusta que te tome así?
O tocar su rostro, verle los ojos, susurrar, una vez, dos veces, tres veces hasta que… AL final decidí no hablarle, no estaba de muchos ánimos y como no había dormido preferí el rotundo anonimato, quizá aquel encuentro con Juancito o Juanito me había cabreado, uno no lo podía saber, lo cierto es que esa noche, dentro de aquella funeraria me imaginé a Juanito, o Juancito, siendo devorado por las ratas, me imaginé dándole a las ratas, pedacito por pedacito. Hasta pensé en preguntarle a la rata, ¿A qué sabe Juanito?
Todo esto pasaba mientras de fondo las personas se unían en una hermosa oración. Ahora que lo pienso no sé si Dios era capaz de escuchar las oraciones de los hombres, no sé si Dios en realidad nos escucha, mi corazón intuye que Dios le habría prestado quizá más atención al sonido de las ratas devorando el cuerpo de Juancito. Uno no lo podía saber.
Pensar en las ratas, por alguna razón me dio hambre, así que me fui del funeral y me compré una hamburguesa. La mañana siguiente, debía trabajar, el Pianista ya no.
Fausto Arroyo
San Salvador, El Salvador (1992). Narrador y poeta, fue miembro del círculo Literario Delito menor de la nostalgia. Su obra se encuentra inédita, algunos poemas han sido publicados en algunas Revistas digitales y los artículos de opinión también periódicos digitales. Una novela de su autoría está pronta a publicarse.
Entradas
Archivos
- abril 2025 (2)
- marzo 2025 (9)
- enero 2025 (12)
- diciembre 2024 (8)
- noviembre 2024 (13)
- octubre 2024 (22)
- septiembre 2024 (16)
- agosto 2024 (4)
- julio 2024 (4)
- junio 2024 (9)
- mayo 2024 (12)
- abril 2024 (9)
- marzo 2024 (12)
- febrero 2024 (9)
- enero 2024 (12)
- diciembre 2023 (19)
- noviembre 2023 (15)
- octubre 2023 (82)
- septiembre 2023 (5)