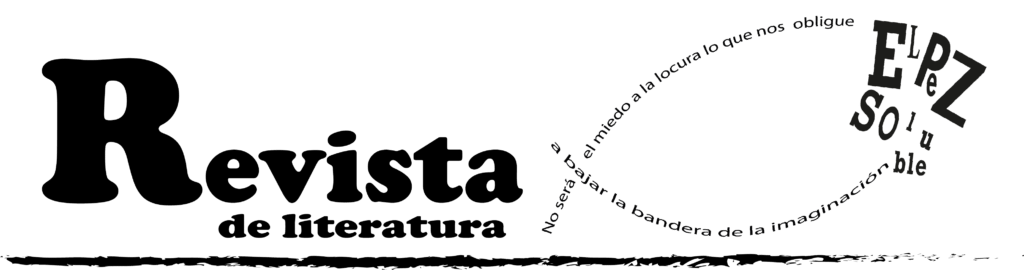Cuento / Guillermo Fernández
El arquitecto y el hombre tanque

- Melvyn Aguilar
- No Comments
El arquitecto y el hombre tanque
Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad.
Confucio
1
Ho había entrado esa mañana al trabajo con un semblante atribulado. Llevaba su uniforme sucio, cuando siempre lo llevaba impecable. Tenía al menos dos días de no dormir. Se encaminó de prisa hasta el despacho de Zhung, el jefe del Departamento de Construcciones He- roicas, donde ejercía el puesto de arquitecto. Algunos de sus compañeros sabían que le había sido imposible salir de Plaza de Tiananmén. Sin embargo, no intentaron averiguar más. De vez en cuando lo miraban de reojo y se- guían en sus ocupaciones.
La labor de Ho era diseñar croquis de esculturas monumentales en diversas zonas de la ciudad. Lo habían enviado a la Plaza de Tiananmén para el diseño de una nueva escultura de grandes dimensiones de Mao Zedong, una versión más, de las que había ya tantas, como si el énfasis incesante fuera necesario en todo lo relativo a Mao. Le habían dado quince días para crear varios croquis y tenía su oficina-dormitorio en un carromato designado para el personal de obra artística.
Las manifestaciones de estudiantes y trabajadores, sin embargo, habían ascendido en los últimos días en todo el país. El ejército rojo entró a la Plaza y acordonó las entradas y las salidas. Ho no había podido abandonar el sitio. Ahora, frente al jefe, se sentía avergonzado de no haber podido continuar en su puesto.
—Necesito explicarle lo que ocurrió –le dijo a Zhung, haciendo una reverencia.
—Sé lo que ocurrió –le afirmó Zhung–. Toda la na- ción lo sabe. Entre a mi oficina un momento –le ordenó–. Es un tema delicado para hablarlo aquí.
Ambos entraron y Zhung se sentó en su cómodo sillón. No le dijo a Ho que se sentara. Este permaneció de pie mientras portaba el maletín donde había podido traer a salvo los croquis. Sin pensarlo mucho, y para confirmar que había hecho lo correcto, Ho abrió el maletín, extrajo los croquis y los puso sobre la mesa.
—Aquí está el trabajo.
El jefe los ojeó, sabiendo que Ho jamás hubiera falla- do a una de sus órdenes. Tomó los croquis y los metió en unas de las gavetas.
—Los veré luego –le dijo tocándose la barba excéntrica que le creía con dejadez–. ¿Y qué es exactamente lo que ocurrió? –le preguntó el jefe. A través de la ventana, empezaba el verano en Pekín y se veía el aire enrarecido. Ho no supo qué responder. Podría haber empezado por cualquier parte–. ¿Es cierto que había un hombre que quiso detener a los tanques? –le preguntó el jefe bajando la voz.
—Lo vi, sí –le respondió Ho recordando la escena–. Era imposible no verlo. Vi que salía un convoy de tanques de la Plaza. Y de pronto saltó este hombre hacia la calle mientras llevaba una bolsa. Me pareció uno de esos oficinistas que abundan a ciertas horas en las calles de Pekín. Se detuvo frente a la marcha del convoy.
—¿Quién le dijo que podría detener un tanque? ¿En qué momento se le ocurrió? –preguntó al aire Zhung como si no esperase respuesta. En realidad, lo intrigaba que alguien tuviera ese tipo de valor. Es lo que pensaban millones en ese momento sin discutirlo con casi nadie, tal vez solo lo hablaban con la almohada y en la soledad del retrete.
—No tengo respuesta, señor Zhung. No la tengo. Parecía que estaba por iniciar un partido de ping pong.
—Ja, ping pong –dijo el jefe, enseñando por primera vez la grisácea hilera de dientes superiores.
—Y después trataba de espantar al tanque de la delantera como si tuviera… poder…
—El poder lo tenía el tanque.
—Pero también el hombre que le decía que se fuera.
Tenía seguridad en sí mismo. No había miedo.
—Nadie entenderá ese acto, nadie. Y es mejor que así sea. Es un desafío de la propia debilidad. ¿Usted lo entiende? Cuando la propia debilidad es desafiante puede asombrar mucho, puede…
—¿Qué puede?
—No sé lo que pueda. Para nada. Se dice que el hombre también subió al tanque. Ese que venía en la delantera.
—Vi eso también.
—Conque vio mucho…
—Era inevitable, señor Zhung. Estaba arrojado en el suelo de un parque donde solía ir a almorzar, uno que es pequeñito y sirve de parada a los turistas.
—El que está cerca del carromato.
—Ese mismo.
—¿Y por qué no se mantuvo en el carromato?
—Lo derribaron los estudiantes. Y luego el ejército no dejaba salir a nadie.
—Usted lleva un uniforme de un departamento del Estado.
—No me sirvió de nada que yo llevara ese uniforme. Las órdenes del ejército eran no dejar salir a nadie y contener a los manifestantes.
—¿Entonces vio todos detalles desde el suelo?
—En el suelo donde estuve casi dos días.
—Tal vez no era necesario que permaneciera todo un mes en la Plaza –le dijo el jefe, reconociendo por encima que había dejado a Ho hasta el último momento en una zona en la que ya se adivinaba un desastre. Pero más podía la eficacia del Departamento que cualquier otro obstáculo. Las autoridades del Partido no iban a considerar nunca los contratiempos. Solo exigían resultados–. Siempre hemos querido que haya el mejor desempeño, más con las construcciones heroicas.
Ho pensó que, después de todo, su vida no había sido relevante ni para el jefe ni para el Departamento. Simplemente lo habían dejado a su suerte en la Plaza de Tiananmén, pero no podía quejarse. Las quejas por lo general hablaban de derrotismo. Y el derrotismo era tan mal visto como la traición.
—Usted me hizo algunas llamadas para saber si estaba bien –le dijo Ho, en un acto de sumisión que le pareció molesto. En realidad, el jefe solo había llamado dos veces, una, para presionar la elaboración de los croquis y otra para decirle que no se moviera de su puesto.
—Es cierto, Ho. Yo me mantuve en contacto con usted. Siempre supe que vendría ileso sobre sus dos piernas.
—Yo siempre trato de vivir cada croquis –dijo Ho, explicando la magia de su oficio sin que se lo pidiera el jefe–. Dicen que la inspiración no existe. Es falso. La inspiración sí existe. Es cuando se habla con la nada. Y la nada responde.
—Buena idea, Ho. Ahora, sobre ese hombre…
—¿Qué sucede?
—También se dice que subió al tanque y trató de razonar con el artillero.
—También lo vi.
—Un civil hablando con un artillero del ejército rojo.
¿Qué le pudo haber respondido?
—No pude escuchar, la confusión era enorme, todavía sonaban disparos. Sobrevolaban helicópteros. Había gente a mi lado que lloraba y cerraba los ojos. Gente que quedó atrapada como yo en la refriega. Me encontraba a unos setenta metros de lo sucedido. Pensaba en lo fugaz que había sido mi vida, en lo incompleta. Eso es lo que se piensa cuando se oyen las balas. Tiene uno la idea de que no se vivió. De que todo fue tan poco…
—Un hombre imprudente –gruñó el jefe sin prestarle atención a la queja existencial de Ho–. No, más bien temerario. Incluso puedo pensar que estaba loco. Un loco.
—¿No pasó la noticia la televisión?
—Sí, pero de los manifestantes, de los manifestantes provocando a los soldados rojos, azuzándolos. Hubo uno de ellos que le arrojó tinta a un retrato de Mao fuera de la Plaza.
—¿Lo atraparon?
—Sí, a él y a sus compinches. No creo que les vaya nada bien. Ja.
—Abandoné el puesto de trabajo por fuerza mayor, le ruego me perdone –le dijo Ho, pensando aún en la necesidad de reforzar cualquier explicación–. Me mantuve firme hasta el último momento.
—No es eso lo que me preocupa. No es nada de eso.
—Estoy agradecido –dijo Ho. Albergaba el temor de que pudiera tildarlo de negligente.
—Lo que me preocupa es la policía secreta –dijo el jefe aproximándose como un gato impredecible a Ho. Ho se echó para atrás.
—¿La policía secreta? –Ho miró hacia la ventana con incertidumbre. El aire enrarecido seguía quieto en el espacio. Nadie hubiera creído que había grandes edificios allá afuera.
—Ho, un agente me llamó antes de venirme de mi casa y me dijo que vendrían por usted para hacerle unas preguntas.
—¿Qué querrían preguntarme?
—No lo sé –dijo el jefe–. Usted es un hombre laborioso, puntual, nunca ha faltado a sus deberes.
—Vivo para el trabajo. ¿Le dijo eso a la policía secreta?
¿Le contó que estoy a cargo del diseño de obras monumentales de los héroes de la revolución?
—Lo saben. Pero durante los acontecimientos de la Plaza todo quedó grabado –le explicó Zhung, con ganas de beber una taza de té. Había salido de la casa sin probar bocado. Una llamada telefónica de la policía secreta puede quitarle el apetito a cualquiera.
—Si todo quedó grabado –dijo solícito Ho–, sabrán que yo no estaba en el bando de los manifestantes.
—No sospechan de usted por ser uno de los manifestantes de la Plaza, sino por lo que usted ha visto. Tienen una foto de usted mirando al hombre tanque, como le llaman ahora. Saben que usted trabaja aquí por el uniforme. No les resultó difícil localizarlo.
—Lo que vi lo vieron también cientos, tal vez miles
–dijo Ho esbozando una sonrisa temblorosa.
—Es mejor que vaya a su cubículo y que allí espere a los agentes que lo llevarán al interrogatorio. Le aconsejo no entrar en pánico. Diga siempre la verdad, no utilice tácticas astutas con los agentes. Las conocen todas. Se puede ir. Ah, y usted no me ha comentado nada.
Ho asintió con un dejo de resignación y salió del des- pacho. Zhung cerró la puerta. Luego abrió una cortina y vio a Ho caminar hacia su cubículo.
2
No podía más que esperar en ese momento. Intentó cerrar los ojos y reposar. Pero era imposible. ¿Quién podría reposar sabiendo que viene la policía secreta? ¿Qué se supone que querrán saber? ¿No estaba en su sitio de trabajo? ¿No debió detenerse por la violencia de los manifestantes? ¿No buscó como cualquier ser humano un refugio para evitar que lo mataran?
Hacerse tantas preguntas lo cansaron. Solo quería eximirse desde ahora ante cualquier acusación. Y no tenía sentido eximirse él solo por más razonables fueran sus preguntas. Por más lógicas y sencillas.
Pensó que siempre había estado lejos de interesarse en la política del país. Le parecía que la jerga de los políticos era mitológica. Le faltaba quizás patriotismo, ese amor ciego por la autoridad reinante. Quizás como otros silenciosos chinos.
A sus 40 años había construido su cotidianidad con pocos puntos de referencia. Le gustaba su vida trivial y es- casa de fluctuaciones. Sus padres habían muerto cuando tenía solo cinco años. Su abuela Jian Lin, a quien solía visitar de vez en cuando en una vivienda humilde del extrarradio de Pekín, cerca de un enorme mercado donde siempre le compraba hortalizas y pescado fresco, nunca supo explicarle de qué habían muerto. Solo supo que habían ahorrado para sus estudios de primaria. El dinero sin embargo era tan poco que había tenido que trabajar en los más diversos trabajos que había para jóvenes en la ciudad. Gracias a la política de Deng Xiaoping, posteriormente, había podido hacer el examen para ingresar a la Universidad de Pekín y convertirse en un profesional. El trabajo en el Departamento de Monumentos Heroicos le había exigido mudarse al centro, pero su abuela se había negado a acompañarlo. Solo le dijo que su responsabilidad con él estaba cumplida.
Siempre que Ho la visitaba, Jian lo hacía pasar a su pequeño cuarto donde le servía té y una taza de arroz con verduras. Allí la mujer le contaba alguna historia, de esas de la antigua China, donde había al final una moraleja. Ho suspiraba primero el humo del té y pensaba que visitas como esas tendrían en el futuro algún valor inexplicable. A veces le preguntaba sobre sus padres y la abuela era mezquina en responder.
—No es necesario que lo sepas –decía ella, como si hubiera prometido en nombre de los antepasados no decir nada.
—Eran maestros, los dos. Es lo único que me has dicho.
—No hace falta saber mucho. Saber no siempre es un privilegio. Puedes vivir sin saber algunas cosas, Ho. Mira el futuro. Solo eso por ahora.
Ho también se había interesado por una mujer. La había conocido en el mismo parquecito que le había servido de refugio durante la ocupación del ejército rojo y las re- vueltas estudiantiles. Ella se llamaba Lixue y trabajaba en una de las tiendas para turistas de la Avenida Chang’an. La había visto, hacía quince días, sentada en la hora de almuerzo en una banca del pequeño parque. Tenía una actitud inconexa. Miraba hacia la nada o se perdía en sus propios pensamientos. Vio que apenas había probado su rou jia mo y que tendía a descartarle algunos ingredientes. Él llevaba de almuerzo unas porciones de dim sum.
—Hola –le dijo–. No quiero interferir, ¿puedo sentar- me a su lado?
—No tengo problema –le respondió, sin darle la cara.
—Siempre como solo, hoy es la excepción.
—Mi tío nos da a todos una hora para comer –le dijo ella, mirándolo de soslayo–. Podría pasarla en el comedor de la tienda. Pero lo que se habla ahí no es de mi interés. A veces no sé si están cuchicheando sobre mí o tramando algo. Busco ahora lugares sin personas. Veo que usted es de gobierno.
Ho llevaba el uniforme de arquitecto, que casi nunca se quitaba sino para dormir, tenía una estrella amarilla en la espalda sobre una chimenea de la que emanaba la imagen del Mao hacia las alturas. Sobre el pecho se inscribía el nombre del departamento al que pertenecía y la imagen de una piedra recibiendo los golpes de un martillo.
—Soy arquitecto –dijo con alguna precaución. Le costaba mucho explicarle a la gente lo que hacía–. Me dedico a hacer diseños para monumentos urbanos. Soy el que produce las ideas.
—No quisiera tener esa responsabilidad –le dijo ella limpiándose un poco los labios. Ho simuló no haber visto ese movimiento, que consideró una posible provocación, pero se sintió ridículo.
—Pues yo la tengo. Y a veces cansa. Las autoridades también se consideran expertos en arquitectura, tienen sus expectativas, creen que los arquitectos podemos realizar obras imposibles. Sin embargo, tal vez tengan razón. Me han exprimido los sesos. Siempre piden quince croquis de todas las obras que solicitan al Departamento. Considero que casi nunca se satisfacen. Jamás envían un agradecimiento o una nota de felicitación. Pero cuando se terminan las obras, ellos se toman fotos. Llega la prensa. Usted sabe.
—¿No es muy exigente ese trabajo? –le dijo ella, mirando a Ho con alguna lejana benevolencia. En realidad, había pasado del comedor de la tienda al comedor espontáneo de un parque y escuchaba otra de esas historias.
—Mucho –dijo Ho, mientras tomaba un entusiasma- do impulso. No siempre se podía hablar de su profesión–. Por una idea quieren que uno agote varias versiones. Luego eligen una. A veces se enojan porque no hallan la perfección. Desde la burocracia es fácil hablar de perfección, de lo que debe ser el mundo.
—Yo solo vendo artículos turísticos –sonrió Lixue–. Dice mi tío que el turismo es la solución a todos los males económicos.
—Suena interesante.
—No tanto. También tengo algunas ambiciones: quisiera viajar.
—Nunca he pensado en viajar. Mi trabajo es absorbente. Usted aún está muy joven.
—A veces me siento ya vieja. Que solo estoy acumulando horas y horas.
—No puede hablar en serio.
A los días, se volvieron a encontrar a la misma hora. A Lixue no pareció importarle a pesar de que no le gustaba la compañía. Quizás le podría soportar a Ho sus opiniones. Era básicamente un hombre maduro enfocado con obsesión en su trabajo de arquitecto. No tenía otro empeño en su camino. Así era su padre y su tío. Ho, por otro lado, se había dado cuenta de lo aislado que estaba en el planeta. Toda la vida había vivido en Pekín y jamás había logrado sentir confianza con nadie. Sus conversaciones eran prefabricadas, como las mismas conversaciones de los demás. La gente se cuidaba de no revelar sus verdaderas intenciones. Lo extraño era que cualquier lugar estaba abarrotado de gente y que la gente era lo que más había en cada metro cuadrado.
3
Una noche, Ho había tenido problemas para dormir en el carromato pensando en Lixue. No se lo había pro- puesto. Fue de súbito asaltado por nuevos pensamientos, así como surgen frescas esas flores de los duraznos en primavera. Le acosaban imágenes de Lixue mientras se limpiaba los labios sentada sobre una banca en medio de un gran desierto. Le intrigaba esa manera despreocupada de limpiarse los labios con una de sus manos tersas y finas.
Pensó también que nunca había tenido las agallas para entablar una relación seria con ninguna mujer. Quizás no había conocido aún una mujer que le gustara, que le exigiese pasar una noche en vela.
Esperó, intranquilo, que amaneciera y se puso a trabajar muy temprano. Elaboró rápidamente un croquis de Mao, y solo al concluir una parte se dio cuenta que sus emociones lo confundían. Vio que había hecho un dibujo con un Mao triunfante, pero con los labios de Lixue. Eran unos labios tentadores y carnosos.
Debía hacer algo. Se dirigió al parquecito y esperó a Lixue dominado por la ansiedad. A los minutos, vio a la mujer entrar al parque y sentarse a su lado. Apenas la es- cuchó saludarlo. Le compartió algo de su comida. Algo que no pudo determinar en ese instante. Le dijo que había oído las noticias de Radio Pekín. Se refirió al episodio inevitable de ese momento: las negociaciones fallidas del gobierno con los alzamientos y los grupos de presión. Pero Ho solo quería dejar de experimentar esa turbación que se había cebado en las últimas horas. Era como haber sido contagiado por un terrible virus.
—Lixue –le dijo, luchando por encontrar las palabras precisas–, sé que no es el tiempo adecuado. Hay un extremo malestar político en todo el país. Se habla de espías infiltrados.
—Sí, los espías de occidente –dijo ella.
—Pero, ¿podría el faisán cansarse de agitar su cuello colorido en las montañas del oeste? ¿Tendría que dejar de hacerlo por la presencia ubicua del cazador?
—¿Qué ha dicho? –preguntó la mujer llevándose las manos a la boca en un acceso de risa.
—He dicho lo que dije. Lo siento mucho. No sé cómo expresarme.
—¿Se está usted declarando? –dijo ella poniéndose en guardia en el extremo de la banca. Ho vio que sus ojos parecían reflejar alguna indignación–. Usted es bastante mayor que yo.
—Traté de decir algo concreto pero no pude. Lo sien- to. Esperaba fluir con más habilidad. Sé que solo tenemos una semana de conocernos. Lo sé. Y que soy más viejo que usted. Tal vez podría ser su padre.
Lixue sonrió con nerviosismo, como si Ho hubiera estado muy lejos de sus planes en la vida.
—Sí, solo tenemos unos días de hablar intrascendencias –dijo ella–. Y no tengo prejuicio con que sea poco lo que nos conocemos. Tal vez nunca pensé que me llamara la atención una vida como la suya. Sin embargo, usted tiene otros atributos. Es…
—Soy predecible, jamás le haría daño –se apresuró a decir.
—Es amable. A pesar de tener solo unos pocos temas de conversación.
—Eso se entiende. No suelo ser muy ocurrente. Hablo siempre de mi trabajo y sé que es aburrido un tema así todos los días.
—Me estoy reponiendo de todo esto, perdón –dijo ella y parpadeó. Luego empezó a reír y tuvo que taparse la boca. No quería ser vulgar.
—¿Por qué sonríe? –le preguntó Ho, sorprendido. No esperaba que se burlara de él, pero todo era posible. Con la gente joven todo es posible y hasta irremediable.
—Me gusta lo que dijo del faisán –dijo ella–. Nunca lo hubiera esperado.
Ho advirtió en el fino rostro de Lixue que le daba a él una esperanza. Pequeña, pero esperanza al fin.
—No lo tenía planeado –le dijo Ho con un brillo en esos ojos fríos que tenía.
—Me preocupan los conflictos que se viven ahora –le dijo Lixue, cambiando de tema, mientras sacaba de su bolso con perlas de fantasía una bolsa de plástico con baozi. Tomó uno con una servilleta y le ofreció uno a Ho. Este lo tomó y se lo llevó a boca, mostrando que lo podía comer en trozos pequeños. Luego ella comió un baozi tras otro, casi sin probarlos–. Yo trato de no pensar en ellos. Sin embargo, creo que todo colapsará. Hay grupos de estudiantes furiosos. También hay trabajadores furiosos.
Para Ho, hablar de política era lo peor del mundo. Era posible que sus padres hubieran muerto solo por expresar algo acerca de la política. Lo intuía dentro de sí. Una voz in- terna le confirmaba que esa intuición era cierta.
—Sí, Lixue, desde que me enviaron a esta Plaza para trabajar en mis croquis he tratado de no ver con claridad lo que ocurre. Quizás soy un topo. En estos asuntos de Estado, soy muy pequeño para considerar que mi intervención vale algo.
—Mis padres me han dicho que mejor deje el trabajo por ahora. Mi tío me dijo que podría volver para cuando todo se calme.
—Aún no sé dónde vive –le dijo Ho con semblante confundido, como si no hubiera esperado ni por asomo lo dicho–. No quisiera que se perdiera para siempre su rastro –confesó observando las nubes del cielo por las que sintió envidia. ¿Quién no va a envidiar el paso vagabundo de unas nubes de primavera?
La mujer asintió y anotó el número telefónico al reverso de una postal de Pekín y se la dio.
—No me perderé –le dijo, sintiendo compasión por Ho. Compasión por la soledad temible que le adivinaba y que temía reconocerle. Tal vez sí esperaba alejarse de él. Los acontecimientos del país le daban a ella esa alternativa. Hay soledades que no tienen cura. Y no le gustaba la de Ho, ese arquitecto rígido de gobierno.
Ho rompió una parte de la postal y escribió allí el número de su oficina y del apartamento en el edificio de empleados donde vivía, y se lo dio.
—Ni yo tampoco me perderé. Se lo juro.
El juramento tenía una gravedad preocupante para Lixue. Pero tomó la parte de la postal y la guardó en el bolso.
—Tal vez nos veamos una vez más… Mañana –dijo ella.
Ho extrajo de un recipiente de cartón dos emparedados de pepino y col, y le entregó uno a Lixue. El otro lo devoró sin pensar más en lo que debería suceder.
4
Ho había llegado al barrio de la abuela bajo una lluvia de primavera. Quizás una de las últimas del año. No llevaba paraguas. Hacía frío en los corredores del caserío. Vio a niños correr descalzos por una acequia donde jugaban a chapucear. La luna, encima de la ciudad, empezaba a dibujarse sobre los tejados de donde salían temblorosas hileras de humo. A esa hora se desperdigaba en el aire un pegajoso aroma a frituras de cerdo. Cuando la abuela lo vio en el umbral con la ropa mojada, supo que su nieto traía una consulta. Solía olvidar lo esencial cuando lo oprimía una tristeza o una duda. Lo conocía bien. Cuan- to más orden se ostenta en todos los asuntos de la vida, más desproporcionado es el desequilibrio.
—¿Por qué te mojaste de ese modo? –le preguntó Jian Lin, recordando una escena semejante cuando Ho era un niño apenas y se había olvidado de abrir el paraguas mientras llovía a torrentes, solo porque otro niño le había lanzado un insulto del que nunca pudo hablar.
—No creí que fuera a llover así –le dijo él, mientras descargaba sobre la mesa una bolsa con trozos de pescado, unas frescas lechugas y un paquete de té.
—Sí lo sabías. ¿Qué te ha ocurrido?
La mujer le alcanzó un paño a Ho y este empezó a secarse la cabeza.
—He conocido a una mujer. Es posible que nunca la vea más en mi vida por lo que está ocurriendo en el país.
—Las revueltas.
—Sí. La conocí en un parque, cerca de donde trabajo. Ayer me dijo que sus padres ya no quieren que vaya al trabajo. Me dio su número telefónico, pero no creo que sea el real.
—¿Crees que te mintió?
—Ella es demasiado joven para mí. En realidad, soy muy ingenuo. A su lado, he tejido solo fantasías.
—Las fantasías son necesarias. A veces ayudan a vivir. No todo tiene que ser pesado y cruel. Por eso la gente canta, por eso hay música. Por eso hay un borracho en la familia que no sigue el camino del sentido común.
—Tengo miedo de llamar a ese número que me dio porque sé que es falso. Solo me lo dio para quitarse un peso de encima. He sido muy tonto. Una chica tan joven solo quiere ver cómo se deshace en deseos imposibles un hombre como yo.
—Bueno, Ho, te has lanzado todas las acusaciones. ¿Y cómo podría aconsejarte? Lo único que podrías hacer es llamarla y se aclara el misterio. Vaya qué misterio.
—Imposible, no puedo por ahora, abuela. Me encantaría hacerlo y creo que me enfermaría si nadie me responde o me responde otra voz.
—En ese caso, si así está tu vida de difícil a tu edad, lo mejor que puedes hacer es darle un regalo.
—¿Un regalo, abuela?
—Un regalo que le pueda explicar a ella cuánto la admiras, cuánto la deseas y cuánto te cuesta creer que pueda existir entre los dos ese amor en el que sueñas. Esa fragilidad por la que tu mundo sería más claro y verdadero.
—¿Y dónde conseguir algo así? –le había dicho Ho, suspirando el aire húmedo del cuarto. No sabía aún cómo su abuela no había enfermado en ese lugar. Olía a moho y se escuchaban las peleas de las familias a través de las paredes delgadas. En el futuro, esa zona iba a ser demolida para construir un complejo dedicado a la producción en línea de automóviles. Toda esa pobreza revestida de casas apiñadas desaparecería por completo.
—Antes de entrar a este callejón donde vivo, a la izquierda, está el herbolario de un viejo amigo mío. Se llama Yein. Tienes que hablarle duro porque es sordo. Más sordo que yo. Dile que yo te envío. Él sabrá darte algo especial a un buen precio. Puedes ir ahora mismo, aún es temprano. Así le das el regalo mañana. Debes decirle que quieres algo especial. Él entiende de esa manera. Algo especial para una mujer.
Había dejado de llover, cuando Ho se despidió de su abuela y corrió hacia el herbolario de Yein. Lo halló incrustado en una hilera de negocios con la más diversa mercadería. Debió sortear los cuerpos de los comprado- res que aún buscaban ofertas a esas horas del crepúsculo en que cambiaban por arte de magia los precios. Los vendedores seguían seduciendo desde los mostradores que daban casi a la calle. Las fragancias pasaban de exquisitas a crudas, como las vísceras de animales despanzurrados en el borde de la acera. La luz tramposa de las lámparas acrecentaba la atrayente textura de telas y frutas.
Ho entró al herbolario de Yein y lo encontró detrás de un mostrador de bambú mientras trituraba con un pilón unas raíces secas en un mortero. Ho se presentó de inmediato ante Yein y le dijo que era nieto de Jian Lin.
—Siempre viene por aquí su abuela –le dijo Yein–. Cuando se pasa por la suciedad del mundo, consuela decirlo, basta con que dos personas lo sepan.
—Ella me dijo que le podría pedir algo especial –le dijo sin ambages.
—¿Es para una amiga? –le dijo Yein.
—Claro, quiero comunicarle con un regalo que le tengo mucha admiración. No importa lo que suceda. Usted me entiende. Puedo conseguir cualquier chuchería en otro sitio. No es que vaya a lograr nada de ella por el momento. Tal vez no quiere saber nada de mí. Lo sé por cómo mira. Y también esa forma desinteresada, e incluso dispersa de mirar, me gusta.
—Creo que lo entiendo.
—¿Puede usted entenderme? Sé que no es el tiempo adecuado para querer expresar a una amiga lo que quisiera. China está por arder. Ni me fijo en las noticias. Les tengo fobia. Es posible que así haya sido siempre el mundo y algunos nos avergoncemos de ser fantasiosos. ¿No le parece?
En todo momento Ho le hablaba fuerte, como le había dicho su abuela. Yein podría aparentar tener cien años o tal vez más, pero de pronto parecía ágil. Primero el viejo había mirado hacia la calle donde fluía la gente. No que- ría mirones. Luego salió del mostrador, ligero como un gato, y se retiró a una recámara que estaba detrás de un farol de arroz que iluminaba esa parte de la tienda. En breve, salió de la recámara con una caja de madera de pino labrada espléndidamente con figuras de dragones y la dispuso sobre el mostrador de bambú. De la caja sacó un pergamino. De inmediato volvió a mirar hacia la calle.
—Uno nunca sabe de dónde sale un delator. Se nota que usted es un hombre con estatus en el gobierno. –Lo decía por su aparatoso uniforme.
—Soy arquitecto. Trabajo para el Departamento de Construcciones Heroicas.
—¡Qué gran nombre! –dijo Yein riendo–. Muy complejo para mí que ya estoy tan viejo. Jamás podría entender qué es una construcción heroica. Imagino que es como la muralla china.
—No es eso exactamente. La muralla china excede cualquier imaginación. No tiene rostro, es solo una fortaleza.
—Claro que tiene rostro, usted no lo ha descubierto
–sonrió Yein, extendiendo el pergamino finalmente hacia su cliente–. Esto es especial –dijo cambiando de tono, como si quisiera ser un confidente–. Es un poema de la dinastía Tang. No entiendo mucho lo que dice. Pero está hecho con primor. Cuando uno mira los caracteres y el di- bujo sabe que es algo valioso. No es una mercancía que se produjo en una fábrica. No existe otra cosa igual a esta. Ni en este mundo ni en el otro. Aquí se atrapó un pensamiento y sigue vivo.
El pergamino contenía un poema breve y el dibujo de un hombre humildemente ataviado, tal vez un monje o un explorador, que miraba a una mujer sobre un pequeño puente bordeado por árboles de ciruelo en flor en cuyas ramas descendían unas alegres picazas. Ella había salido a pasear un hermoso día de primavera.
—Necesitaría a un traductor para saber qué dice el poema. Está en chino clásico –dijo quejándose Ho, quien trataba de entender en qué consistía lo que le mostraba el amigo de su abuela.
—A veces es mejor imaginar lo que dicen los caracteres –le aseguró Yein–. No todo tiene que ser traducido. Debe ser un pensamiento de bello significado. Algo que poca gente puede entender el día de hoy. Perciba usted el pensamiento de ese extraño caminante cuando mira a la mujer. Nada más percíbalo.
A lo largo de mi extenso viaje, una mujer sola sobre el puente disfruta con descuido el día, como si nada fuera fugaz en ella.
—Hago el esfuerzo –dijo, cerrando y abriendo los ojos. De pronto se sintió incómodo, confundido–. ¿No tendrá usted algo más simple?
El viejo reaccionó con desconcierto.
—No tengo algo más simple. Usted dijo que quería algo especial. Yo le doy lo más especial que tengo solo por- que usted es nieto de Jian Ling. Aquí sigue atrapado un delicado pensamiento que prosigue vivo. Usted no lo entiende. Cualquier otra cosa que compre estará muerta mañana. Aquí está la esencia del pensamiento más fino que se haya podido expresar. Es lo más mágico que existe. Su amiga lo mirará primero con asombro, como usted lo mira ahora, con gran incredulidad. Sus ojos están como los suyos ahora, acostumbrados a ver solo lo grande, lo aparatoso, lo pesado. Sus oídos solo escuchan las estridencias de la ciudad, los gritos de angustia, los ronquidos de las fábricas. Pero este pergamino contiene la voz más hermosa y sombría del cosmos, la que repta en la historia, inasible, ¿me comprende?, bellamente inalterable y sabia.
En ese momento, Ho supo que, si su abuela lo había enviado donde Yein, seguro tenía razón y el viejo no estaba inventando nada. El hecho es que aún no lo comprendía y que posiblemente debería llegar a comprenderlo.
—Está bien –dijo Ho–, tal vez es cierto todo lo que dice.
—Este poema le pertenece a China, al Estado chino
–le dijo Yein–. Sin embargo, si supiera el gobierno que yo poseo algo así, lo destruiría o lo vendería al mercado negro. Así ha sucedido. Es mejor que brille en la oscuridad, en sus manos, ante los ojos de su amiga. Siempre y cuan- do no le digan a nadie que tienen un poema antiguo. Un poema para ellos feudal. En otro siglo, el emperador Shi Huang Ti, el que mandó a construir la muralla, también quiso destruir el pasado. No sería extraño que fuera un Mao su reencarnación. Sé que no debo decirlo, pero Mao fue un demonio –murmuró–. Quiso ser la sangre de China, que los árboles hicieran brotar retratos suyos en lugar de flores, que se pudiera conocer lo que pensaba la gente, en su más honda intimidad, para hallar ahí un pecado burgués, una mancha burguesa. Es una dicha que no hayan inventado una máquina que adivine los pensamientos. Aunque es posible que también algo así sea creado por un nuevo Mao, una continuación exuberante del demonio que fue ese hombre.
—No será difícil ocultar este poema. Nadie sabrá que lo llevo conmigo y mañana se lo doy a mi amiga. Creo que, después de todo lo que me explicó, sí es algo especial. Creo que es un pequeño universo. Algo está vivo en él, aunque es difícil descubrirlo.
—Lleva tiempo descubrirlo. El pensamiento que está aquí no se entrega tan fácil.
Ho pagó al viejo una cifra y salió contento de la tienda con la previsión de llevar la caja bajo una bolsa de champiñones y brotes de bambú que había comprado de camino. Llegó al carromato escuchando los ecos lejanos de unos altavoces. Había dos guardas de la Plaza que lo conocían y le dijeron que se mantuviera alerta porque se esperaban enfrentamientos. Uno de los guardas le dijo:
—Su jefe debería suspender sus trabajos aquí. Ya no es seguro. En cualquier momento habrá una gran lucha. Es lo que sabemos.
—Mi jefe cree que mi trabajo no se puede postergar
–le respondió él–. Me ha llamado para decirme que debo llevarle todos los croquis. Cree que mi mente no se debe apartar de aquí.
—Se lo advertimos –le dijo el guarda, elevando su carabina hasta apoyarla en el hombro.
Ho entró al carromato, sacó el pergamino de la caja de pino y lo desplegó sobre la mesa del comedor. Allí estaban el dibujo y el poema. Tuvo de nuevo las aprensiones lógicas de un hombre cuando le dará un regalo a una mujer y dudó de que el pergamino pudiera tener para Li- xue algún significado. Lixue podría tener apenas unos veintidós años. No mostraba mucho de sí misma. Como casi todos los chinos. Pero estaba seguro de que no era su tipo de hombre. Sus temas solo le hacían pasar el tiempo. Tal vez olvidaba que estuvo con él por el resto del día, mientras se dedicaba a estudiar lenguas modernas en un instituto, ya que el gobierno requería esa formación de manera decisiva de parte de las nuevas generaciones.
Pasó la noche tenso y amaneció desconsolado. Guardó la caja en una bolsa de compras y se apostó en la Plaza donde realizó nuevas medidas, bajo el sol, y apuntaba en su bitácora. Borraba mucho. A veces el dibujo de Mao tenía mucha fiereza y el jefe le había dicho que el gobierno quería un Mao afable. Cuando trataba de dibujar un Mao afable le salía un hombre caricaturesco, de falsa sonrisa generosa, que no lograba conquistarlo a él lo suficiente. Detrás venían esos pobres campesinos, azotados por el sol del mañana y con unos rostros que debían ser felices, confiados. Pero había el rostro de un campesino que le salía compungido, como si hubiera perdido una cosecha y no tuviera nada que comer durante el resto del año. Borraba el rostro y le dibujaba otro rostro, que se resistía a suplantar al anterior, como si la mano de Ho fuera una traidora. Más atrás, en la hilera, venían los soldados rojos, elevando el libro rojo de Mao. Debían ser rostros jóvenes y risueños, porque no podían reflejar miedo, sino la esperanza de seguir a un líder de las magnitudes de Mao.
Dibujar el croquis era como dialogar con las figuras que iban emergiendo de la Plaza imaginaria, era como si debiera conversar con ellas y, aún más, convencerlas de mostrarse como debiera ser.
—Esta sonrisa que me has puesto –le gritaba Mao desde el vacío de las formas posibles–, no es la que yo hubiera querido. Es la sonrisa de un anciano indefenso.
—Pero el gobierno lo quiere de ese modo. ¿Cómo quiere usted sonreír?
—No debo sonreír como un hombre que se apaga sobre la faz de la tierra, como un moribundo, como he que- dado en algunas pinturas. Opaco. Sin pálpito alguno. Siempre rodeado de burócratas. Yo crucé montañas y ríos. Sé lo que es tener hambre y comerme un bocado de nieve. Mis errores me han hecho más indestructible. He modelado el rostro de esta nación. Por mí usted no es un esclavo de los burgueses, embutidos de atavismos feuda- les. Por mí los espectros de la religión son ocupados por fábricas productivas. Mi sonrisa ahora que estoy muerto también debe impresionar, debe ser como la de un dragón-hombre, no como la de un abuelo que regala pergaminos antiguos.
—Volveremos a empezar –decía Ho, secándose el sudor de la frente.
La Plaza, en plena primavera, se había ido vaciando de visitantes hasta quedar ocupada solo por soldados del ejército rojo. Se temía la declaración de la ley marcial en cualquier momento. Pronto comenzarían las huelgas de hambre y las presiones a un gobierno que no tenía la intención de ceder.
5
A mediodía, Ho llevó la caja con el pergamino al parquecito de la Plaza. La espera por la mujer lo ahogó. Comenzó a roer una ramilla de pino que juntó del césped. Vio la inmensidad de la Plaza desde esa perspectiva, subía una bruma calurosa de sus baldosas. Un escuadrón de sol- dados rojos marchaba con dirección desconocida. De pronto entró un grupo de manifestantes, silenciosos, llevando unas coloridas pancartas, eran unos doscientos. Llevaban varias semanas de hacerlo. Entraban, se detenían frente al Gran Salón del Pueblo, leían consignas, y se quedaban ahí por largas horas, mientras los guardias pasaban de lado, en actitud distante. En otras ocasiones también había enfrentamientos, luchas cuerpo a cuerpo, gol- pizas con cachiporras.
Lixue ingresó al parque por uno de los senderos que llevaban hacia la salida de la Plaza. Al verla, Ho volvió a pensar, inseguro, si el pergamino tendría algún significado para ella. Pensó también que ya no tendría tiempo de buscar otro regalo. Pero pensó en lo que le había dicho el viejo Yein. La mujer se sentó en la banca y le mostró una sonrisa de esas que más bien expresan distancia.
—Como le dije ayer, ya no debo venir más aquí –le dijo, sin esperar tan siquiera la reacción de Ho–. Debo despedirme, usted ha sido muy amable. Llámeme si quiere. Me voy para mi casa hasta que todo pase.
—Entiendo –dijo Ho con total desánimo. Trató de decir algo más inteligente, pero una opresión en el pecho se lo impidió–. Ya no se puede ocultar lo que ocurre. A mí no me han dicho nada del Departamento. El jefe solo me llama para decirme que en cuanto la situación sea grave enviarán por mí.
—No debería quedarse –le dijo ella. Ho recordó que llevaba el regalo.
—No se vaya sin que le dé esto. –El hombre extrajo la caja de madera de la bolsa y se la dio.
—¿Qué es? –dijo ella, tomando la caja.
—Quería regalarle algo especial. Al principio, tuve mis dudas, pero creo que expresa mi admiración hacia usted.
La mujer sacó el pergamino y lo miró. Por un momento, Ho sintió pena de haber creído que algo así podría gustarle a Lixue, quien permaneció unos segundos callada, observando cada detalle.
—Es inusual –le dijo ella, elevando la mirada del pergamino hacia Ho–. Jamás hubiera creído que tuviera usted imaginación para obsequiar esto. –Luego tomó una de las manos de Ho y se la apretó. El hombre sintió que el movimiento de toda la ciudad se paralizaba como cuando se destruye en la mente la existencia de todos los relojes.
—Pero soy un arquitecto que vive de su imaginación
–le dijo Ho, esperando corregir el juicio tajante de Lixue.
—No me refiero a ese tipo de imaginación. Tuvo que buscar con mucha delicadeza este pergamino. ¿Dónde lo encontró?
—No debo decirle –sonrió misterioso Ho–. Ni usted debe contarle a nadie cómo lo obtuvo. Son anticuarios que debieron ocultarse por mucho tiempo. Representa la época feudal. A estas alturas, deben estar buscándolos para devolvérselos a la patria. Ahora que no está Mao en el poder.
—No le diré a nadie –le dijo ella–. ¿Y qué dice el poema?
—Está escrito en chino clásico, pero quien me lo vendió me dijo que era mejor imaginarlo.
—Tiene razón –dijo Lixue, como si cada vez todo se pusiera más interesante, más enigmático–. Un día se pue- de decir que el caminante ha llegado al cielo, luego de mucho vagar y sentirse perdido, otro día se puede afirmar que la mujer lo espera a él, después de muchos años de haber partido hacia la guerra.
—Nunca he leído muchos poemas para ser sincero –le dijo Ho–. Recuerdo los poemas de Mao que nos obligaban a aprender en la primaria.
—No sé si me guste la poesía de Mao.
—Nunca he dicho que me guste. Podemos ser francos. Creo que nadie nos está escuchando.
—Podemos hablar de Mao, pero no creo que nos interese mucho.
—Solo por mi trabajo es una presencia necesaria
–dijo Ho, como si le doliera expresarlo–. Usted sabe, los monumentos.
—Sí, los monumentos.
—Bueno, Lixue, me alegro que le haya parecido inusual el pergamino. Tal vez quería que me recordara también de un modo inusual. Mi abuela fue la de la idea. No crea que todo el mérito es mío.
—¿Su abuela le propuso regalarme este pergamino?
—Me dijo que visitara a un amigo suyo, un viejo herborista. Y, en fin, tenía más que medicina natural.
—Me impresiona todo lo que tuvo que hacerse para que esto llegara a mí –dijo Lixue con cierta vanidad. ¿Y dónde está su abuela?
—Vive en el suburbio, en un pequeño cuarto. Sola. A esa edad, no debería vivir sola. Sin embargo, como vieja que está, no quiere ser una carga. Siempre que la visito me sirve una taza de té y me cuenta una historia de algo que no es real. Mitos de antaño, nada que se relacione con la China de estos días. Tal vez he heredado de ella mi antipatía por los hechos del presente. La diferencia es que ella tiene su memoria intacta, es como un cofre de donde ex- trae un poco de música, a pesar de que la vida nunca ha sido fácil, ni antes ni después de Mao. Quizá la infancia de mi abuela es lo que la mantiene con aliento. ¿Qué sé yo? Tiene recuerdos inagotables. Cuando era niño me contó muchas historias, trágicas y fantásticas, pero las he olvidado. Por alguna razón he olvidado casi todo. Mi memoria no es buena. Tengo la impresión de que haber estado siempre tan alerta me logró hacer un daño irreversible.
Recuerda en ese instante que Lixue le dijo que ya era hora de irse. Aún la continúa mirando cuando se despide, mientras, a sus espaldas, se evapora la Plaza de Tiannamén.
6
—Señor Ho, debe acompañarnos –escuchó a sus espaldas. Al voltearse con lentitud, porque no quería despertar, vio a dos hombres jóvenes que lo miraban erguidos. El que le hablaba le mostró su carné de agente de la policía secreta. Ambos vestían como civiles como podría ser usual. Los agentes se convertían en civiles o los civiles se metamorfoseaban en agentes. Nadie sabía su número. Podrían ser miles vigilando, olfateando, escudriñando. Ho aseveró sin chistar. Sabía que debía obedecer sin causarles ninguna extraña impresión.
—Deje el maletín –le dijo el otro hombre que se había mantenido mirándolo sin parpadear, una vez que Ho intentó tomarlo del escritorio–. No va a necesitarlo.
Ho se levantó y los hombres esperaron a que saliera de la oficina. El resto de sus compañeros solo miraron de reojo. Zhung miró de nuevo por una rendija de la cortina de su despacho y luego la cerró con prudencia. En ese momento, el jefe pensaba que le había hecho demasiadas preguntas a Ho. Que su curiosidad había sido demasiado absurda.
Los hombres escoltaron a Ho hasta un pequeño auto y le dijeron que se montara en el asiento de copiloto. Condujeron por el centro de Pekín. La ciudad lucía aún ase- diada por soldados del ejército rojo que resguardaban los edificios de gobierno. Sin embargo, la gente proseguía en sus actividades. A lo largo de las avenidas populosas, Ho vio la descarga de grandes cantidades de mariscos y semillas desde los camiones de reparto. Los incidentes se borraban del mapa con una indolencia absoluta. Hileras de estudiantes se adentraban a los centros educativos que tenían en la entrada los pintones retratos de Mao. Mao por aquí y por allá. Se les notaba la íntegra disciplina al marcar su paso, sin que a nadie se le ocurriera proferir un chis- te. El calor inicial del verano se anunciaba siempre como una ausencia de brisa y un vaho inodoro que exhalaba el asfalto en forma de una turbulencia que hacía temblar, como espejismo, el paisaje.
El carro se detuvo ante una comisaría de distrito, en las inmediaciones del Palacio de Verano. Los agentes se identificaron en la entrada con los guardas y condujeron a Ho por una hilera de habitaciones con puertas cerradas. Lo hicieron entrar a una de las habitaciones donde le pidieron que se sentara en una banca iluminada por un pequeño farol rojo. Había una alta ventana por la que entraba una luz muy opaca. Frente a la banca se sentaron los dos agentes en un escritorio empotrado sobre un antiguo altar que había sido parte de un templo budista. Uno de ellos sacó una libreta y empezó a hacer anotaciones. El otro hombre le dijo a Ho que estaba por un delicado asunto de Estado. Ho no supo qué decir. Esperaba no cometer ni un minúsculo error. Se puede ser inocente, pero una frase inadecuada, un titubeo, una simple reticencia ante una pregunta, pueden activar la malicia de los agentes.
—Sabemos que usted fue testigo de lo que ocurrió en la Plaza de Tiannamén. Hay material fotográfico que lo ubica a usted en el lugar –dijo uno de los agentes, el que tenía a cargo el interrogatorio. Ho asintió. Luego hizo un relato conciso de lo que le había sucedido, seguro de que no existía algún delito en los hechos. Los agentes permanecieron inmutables mientras escuchaban. El que tomaba notas se quedó de pronto viendo hacia la puerta. Se oían los pasos de otros agentes, presurosos, dirigiéndose hacia la salida y las voces confusas que salían de sus walkie talkies.
—Por ahora usted no es culpable de nada, señor Ho
–le dijo el agente. Ambos agentes se miraron como si lo dicho no fuera consistente con la naturaleza de su trabajo. Pero seguro era un estribillo que solía anunciar algo más–. Estamos seguros de que usted observó con mucho detenimiento al hombre que interceptó a los tanques –prosiguió el agente.
—Lo vi –respondió Ho–. Era inevitable no verlo. Me encontraba…
—Sabemos dónde se encontraba –lo interrumpió el agente–. Solo esperamos llegar con usted a un acuerdo. Todo depende de usted. No queremos perturbarlo, solo que sea nuestro amigo.
La confianza con la que le hablaba al agente le recordó la Campaña de las Cien Flores de Mao y que había quedado como estrategia: congraciarse con los enemigos para ubicarlos y luego exterminarlos.
—Solo quiero colaborar –dijo Ho, a quien no le interesaba lo que decían los hombres, sino lo que escondían. Lo que diferencia al ser humano de los demás animales es que puede fingir. Puede ocultar temporalmente sus verdaderas intenciones. Los animales hablan un solo lenguaje. El ser humano es diestro en negar en su interior lo que afirma sin que le tiemble la voz.
—De hecho –dijo el agente–, eso creíamos cuando vimos las fotos. Que usted colaboraría porque es un arquitecto que realiza importantes diseños para el Estado y porque su récord como trabajador y ciudadano es intachable.
—Así es –dijo Ho, sabiendo que aún no estaba todo terminado–. ¿Y qué puedo hacer por el país? –se atrevió a preguntar.
Los dos agentes se miraron. El que interrogaba continuó:
—Como usted pudo ver ese día en la Plaza, un enemigo de la revolución quiso quedar como un mártir ante los ojos del mundo.
—El que enfrentó a los tanques.
—Ese mismo. Las imágenes de ese hombre fueron enviadas a todo el planeta. Ahora se sabe que un solo hombre desafió al ejército rojo. Así es como se leen esas imágenes. Nadie creerá que nuestros enemigos lo habían forzado a proceder así.
—¿Fue forzado? –preguntó Ho, sin importarle sin estaba metiéndose en un terreno prohibido.
—Quizás. Pero no nos incumbe ese dato. Quien lo haya puesto ahí sabía que esa acción podía ser más efectiva que destruir a todos esos tanques. ¿Me comprende? Ese hombre se ha convertido en este momento en el enemigo más grande de la nación. Si admitimos que existe, estamos contribuyendo con la misión del enemigo. Hemos optado entonces por borrarlo del mapa, señor Ho. ¿Sabe qué significa eso?
—Estoy entendiendo.
—Significa que usted debe negar que ha visto a ese hombre.
—¿Solo debo negar que existió? No es un problema para mí
–dijo mostrando una honesta sonrisa y reconociendo que su vida valía más que cualquier reconocimiento público de la verdad. Si esa era la verdad que el Partido quería, él quedaría en paz con el Partido y no diría nada más.
Los dos agentes se miraron y asintieron.
—Si usted no lo vio ni nadie lo ha visto no existe.
—Es mejor para la nación –dijo Ho, limpiándose las primeras gotas de sudor, el cual le seguiría brotando por varias horas–. Vi que estaba poseído por una fuerza inhumana. No tenía sentido lo que hizo. Incluso he llegado a pensar que era una máquina creada en un laboratorio.
—Ahora váyase para su trabajo y continúe con sus croquis –le dijo el agente antes de que siguiera fabulando. A los agentes les aburría cuando los sospechosos empezaban a infiltrar en los interrogatorios cuentos sobrenaturales–. Tenemos mucho trabajo con los testigos. No podemos hacer nada con las imágenes que se tienen de él en el mundo. Pero podemos desterrarlo de toda China hasta que no quede en ningún rincón, pues incluso en un sombrío rincón puede generar mala influencia.
—La acción en sí de ese hombre es inverosímil. Ni yo mismo creo que lo vi en acción –aseveró con fuerza Ho, quien recordó lo que había dicho Galileo Galilei acerca de la teoría heliocéntrica para salvar el pellejo. Si Galileo había abjurado de la verdad, ¿por qué Ho habría seguido un camino contrario?
Ambos agentes se rieron. Las risas también eran ambiguas, insondables. Ho esperó que sus intervenciones pudieran alejarlo más y más de cualquier sospecha. Aunque fuera la sospecha de haber visto algo que no debería existir.
Después los agentes se hicieron consultas en una voz tan baja que más parecía que iban a emitir una condena. Sin embargo, el que interrogaba le dijo que ya habían dado por terminado el interrogatorio. En ese instante, Ho no supo cómo reaccionar.
De inmediato, lo llevaron de vuelta al edificio donde trabajaba y esperaron a que se bajara del auto.
—Solo por una razón muy grande vendría con nosotros de nuevo –le dijo uno de los agentes antes de que ingresara al edificio donde trabajaba–. Debe refrenar su lengua de ahora en adelante. Aunque le pregunten por lo sucedido, usted deberá mantenerse firme. Hay muchos curiosos por donde quiera. Pero ninguno de ellos levantará un dedo para ayudarlo.
—Mi lengua estará muerta, es decir, muerta para lo sucedido.
Los agentes volvieron a mirarse y a reír de modo ambiguo, como si hubieran aprendido a reír con superioridad e ironía. La risa de un agente de la policía secreta no se parece a ninguna otra risa.
—No importa lo que se propague fuera de China, ese hombre no existió. Recuérdelo –machacó el agente–. Bórrelo de su memoria. Y si su memoria lo trae al presente, encárguese de borrar siempre el expediente.
Ho se limpió las gotas de sudor que le anegaban los ojos y apenas vio que el auto donde venían los agentes se puso en marcha. Quiso decir algo más o lo gritó:
—¡Jamás diré nada!
Pero no pudo escuchar si le habían respondido.
7
A los días, Pekín volvió muy pronto a la normalidad. Así lo esperaba el Partido Popular Chino. Las alusiones a los sucesos en la Plaza de Tiannamén no contaron de pronto con divulgadores. Quienes hacían preguntas al respecto eran mirados con rencor, como se mira a un enfermo que disfruta de contagiar vilmente a los demás. El jefe lo llamó un día a su despacho y le dijo que, en relación con su imperdonable curiosidad pasada, debía también optar por no decirle nada a nadie. Al pobre lo habían atacado serias lucubraciones paranoicas. Había temido que Ho lo hubiera denunciado por hacerle preguntas indebidas, preguntas que solo los agentes debían hacer.
Sin embargo, Ho le dio la tranquilidad que deseaba:
—Entiendo, señor Zhung –le dijo–, usted nunca me hizo ninguna pregunta sobre lo sucedido en Tiannamén.
—Ni sobre el hombre tanque –le dijo Zhung, golpeando con el dedo índice su escritorio. Lo hizo con tal firmeza que Ho creyó que se lo había quebrado.
—No le dije nada sobre el hombre tanque. Usted solo quería saber como todos. Los agentes también querían que negara los hechos. Simplemente no existió.
—No quiero saber nada de lo que dijeron los agentes, Ho. No quiero saber nada sobre ese interrogatorio. No siempre es bueno saber.
Ho hizo descender al sótano de su memoria el recuerdo del hombre tanque. Ahí lo dejó como un episodio prohibido. Desde ahí, no le generaba ninguna inquietud. Los agentes de la policía secreta no tenían modo de saber si pensaba en él o no. Aún no habían llegado a ese adelanto tecnológico. Por ahora la gente seguía siendo dueña de su memoria. Tal vez en el futuro se temería la libertad de pensar porque habría guardianes que castigarían ciertos tipos de pensamientos.
Dos semanas después, el jefe le ordenó a Ho volver a la Plaza de Tiannamén. Debía completar los croquis. Las autoridades querían más versiones y el Departamento había recibido los primeros esbozos con rayones y notas presuntuosas: «Dígale al arquitecto que esa no es exacta- mente la idea, debe corregir la posición de nuestro amadísimo Mao, debe tratar de imaginar campesinos más felices». A veces las autoridades corregían los trabajos de un genio. Y aunque Ho no era un genio, tenía su orgullo, cuyas heridas sufría en silencio, en la soledad de un inexpugnable anonimato.
—Será por unos cuantos días –le dijo el jefe–. Solo quieren algunos bocetos más.
Retornar para Ho a la Plaza constituyó evocar los encuentros con Lixue, a quien no volvió a encontrar a mediodía en el parquecito. Sin embargo, Ho seguía comiendo su almuerzo sobre la banca donde encontraba siempre a Lixue. Le parecía que recobraba algunos trazos de un es- bozo que la vida no había logrado concluir. Allí estaban los árboles de pino y cerezo. El aire pesado de verano, aun- que la había conocido a ella en primavera. El piar de algunas aves que hasta ahora sabía que existían.
Guardaba con celo el número telefónico de Lixue que acariciaba con temor de desgastar el papel. Apreciaba el detalle de su caligrafía. Sabía que no existía en el universo otra igual. Los rasgos de su caligrafía eran tan persona- les como su forma de mirar, como su aliento, como el latido de sus venas. Ho tenía algo de Lixue. Lo llevaba consigo hasta que se extinguiera.
El tiempo sin embargo corría en su contra. La mujer es una fuerza vital irrefrenable que no tiene paciencia para los cobardes. Y Ho era un poco cobarde. No comprendía las grandes pulsiones de la naturaleza.
—Ya ve usted cómo pasaron todos los acontecimientos y aún la gran China sigue en pie –imaginaba que le decía a Lixue–. No hay nada que detenga a este país. El hombre tanque quiso jugarle una broma, es más, quiso confundir las mentes de los líderes poderosos. Sin armas, en esa calle que estoy mirando ahora, quiso decirles que no les temía.
Por las noches, entraba al carromato y seguía trabajando en los croquis hasta que se cansaba. Luego preparaba la cena mientras oía alguna canción en la radio y se disponía a dormir con dificultad. Había pensado mucho en llamar a Lixue. Es más, el carromato contaba con un teléfono desde el que podía marcar los números con un impulso decidido. Solo debía tener un poco de valor. ¿Pero dónde estaba su valor? ¿Y si la voz de Lixue lo aniquilaba?
A este respecto le hubiera encantado haber conocido al hombre tanque para pedirle ayuda. Le sobraba a ese hombre tanto valor. Cuánto se reiría de sus indecisiones en la cara. «Eres un cobarde de raza, Ho», le diría.
Esa noche extraña, se le quedó viendo al teléfono por un largo rato. Era sencillo marcar los números y esperar que atendieran. Era probable que atendiera la misma Lixue o que no fuera ella de ningún modo. No podría tener tanta suerte. Ho era como el hombre del dibujo del pergamino. Hacía miles de años, un poeta había escrito un poema acerca de un sentimiento semejante al que vivía hoy.
El peregrino o el monje que caminaba por el sendero y miraba a la dama sobre el puente no podía ser otro más que Ho. En realidad, el poema quizás hablaba sobre la impotencia del hombre que solo es capaz de contemplar el mundo, que no nació para vivir en él y que solo puede apreciar de lejos la belleza. La dama sobre el puente ni siquiera ha visto al caminante, tan compenetrada está con la luz del día y las flores que revientan a la entrada de la primavera. En el momento en que el caminante la interrumpa, se atará a esa imagen que mira y sufrirá. Sufrirá las consecuencias de consumirse con la vida. Dejará de sentirse un ser apacible, solitario, sin ninguna atadura.
Ho marcó, decidido, el número de teléfono. De pronto, no fue Ho. De pronto solo fue el hombre tanque.
Foto utilizada para el banner: Charlie Cole
Guillermo Fernández
San José, Costa Rica (1962), Se graduó en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Docencia Universitaria. Ha laborado como capacitador y editor en diversas instituciones privadas y del Estado.Libros de poesía: La mar entre las islas, Editorial Costa Rica, 1983; Atrios, Editorial Costa Rica, 1994; Estocada final (1997); Danzas, Editorial de la UNED, Universidad Estatal a Distancia. 2002; Hojas de ceniza (Editorial Arlekín, 2017) y El país de la última tarde (Universidad Tecnológica de Panamá, 2021, Panamá). En cuento: Efecto invernadero, Editorial Costa Rica, 2001; Hagamos un ángel (Editorial EUNA; 2002); Tu nombre será borrado del mundo (Editorial Arboleda, 2014); Los misterios del universo (Uruk Editores, 2022). En novela: Babelia, Editorial de la Universidad de Costa Rica (2006); Nebulosa.com. Editorial Costa Rica (2007); Ojos de muertos (Uruk Editores, 2012); Te busco en las tinieblas (Uuruk Editores, 2014) y El ojo del mundo (2019).Cuatro de sus libros forman parte del programa de estudio del Ministerio de Educación Pública para secundaria. Ha recibido los siguientes premios literarios: -Premio Joven Creación. 1982. -Premio 59º Juegos Florales de Guatemala, Poesía. 1997. -Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría. 1997. -Premio Nacional de Cuento Aquileo J. Echeverría, 2014. -Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría, 2019. -Premio Centroamericano Rogelio Sinán de Poesía, Panamá, 2020.
Entradas
Archivos
- abril 2025 (2)
- marzo 2025 (9)
- enero 2025 (12)
- diciembre 2024 (8)
- noviembre 2024 (13)
- octubre 2024 (22)
- septiembre 2024 (16)
- agosto 2024 (4)
- julio 2024 (4)
- junio 2024 (9)
- mayo 2024 (12)
- abril 2024 (9)
- marzo 2024 (12)
- febrero 2024 (9)
- enero 2024 (12)
- diciembre 2023 (19)
- noviembre 2023 (15)
- octubre 2023 (82)
- septiembre 2023 (5)